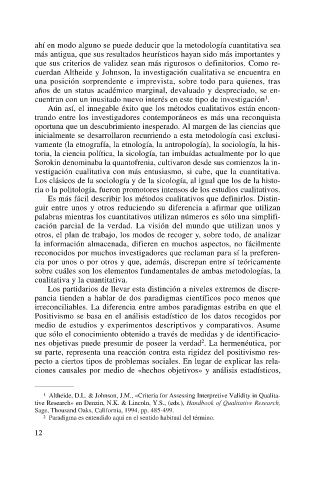Page 11 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA-José Ignacio Ruiz Olabuénaga
P. 11
ahí en modo alguno se puede deducir que la metodología cuantitativa sea
más antigua, que sus resultados heurísticos hayan sido más importantes y
que sus criterios de validez sean más rigurosos o definitorios. Como re-
cuerdan Altheide y Johnson, la investigación cualitativa se encuentra en
una posición sorprendente e imprevista, sobre todo para quienes, tras
años de un status académico marginal, devaluado y despreciado, se en-
1
cuentran con un inusitado nuevo interés en este tipo de investigación .
Aún así, el innegable éxito que los métodos cualitativos están encon-
trando entre los investigadores contemporáneos es más una reconquista
oportuna que un descubrimiento inesperado. Al margen de las ciencias que
inicialmente se desarrollaron recurriendo a esta metodología casi exclusi-
vamente (la etnografía, la etnología, la antropología), la sociología, la his-
toria, la ciencia política, la sicología, tan imbuídas actualmente por lo que
Sorokin denominaba la quantofrenia, cultivaron desde sus comienzos la in-
vestigación cualitativa con más entusiasmo, si cabe, que la cuantitativa.
Los clásicos de la sociología y de la sicología, al igual que los de la histo-
ria o la politología, fueron promotores intensos de los estudios cualitativos.
Es más fácil describir los métodos cualitativos que definirlos. Distin-
guir entre unos y otros reduciendo su diferencia a afirmar que utilizan
palabras mientras los cuantitativos utilizan números es sólo una simplifi-
cación parcial de la verdad. La visión del mundo que utilizan unos y
otros, el plan de trabajo, los modos de recoger y, sobre todo, de analizar
la información almacenada, difieren en muchos aspectos, no fácilmente
reconocidos por muchos investigadores que reclaman para sí la preferen-
cia por unos o por otros y que, además, discrepan entre sí teóricamente
sobre cuáles son los elementos fundamentales de ambas metodologías, la
cualitativa y la cuantitativa.
Los partidarios de llevar esta distinción a niveles extremos de discre-
pancia tienden a hablar de dos paradigmas científicos poco menos que
irreconciliables. La diferencia entre ambos paradigmas estriba en que el
Positivismo se basa en el análisis estadístico de los datos recogidos por
medio de estudios y experimentos descriptivos y comparativos. Asume
que sólo el conocimiento obtenido a través de medidas y de identificacio-
2
nes objetivas puede presumir de poseer la verdad . La hermenéutica, por
su parte, representa una reacción contra esta rigidez del positivismo res-
pecto a ciertos tipos de problemas sociales. En lugar de explicar las rela-
ciones causales por medio de «hechos objetivos» y análisis estadísticos,
1 Altheide, D.L. & Johnson, J.M., «Criteria for Assessing Interpretive Validity in Qualita-
tive Research» en Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S., (eds.), Handbook of Qualitative Research,
Sage, Thousand Oaks, California, 1994, pp. 485-499.
2 Paradigma es entendido aquí en el sentido habitual del término.
12